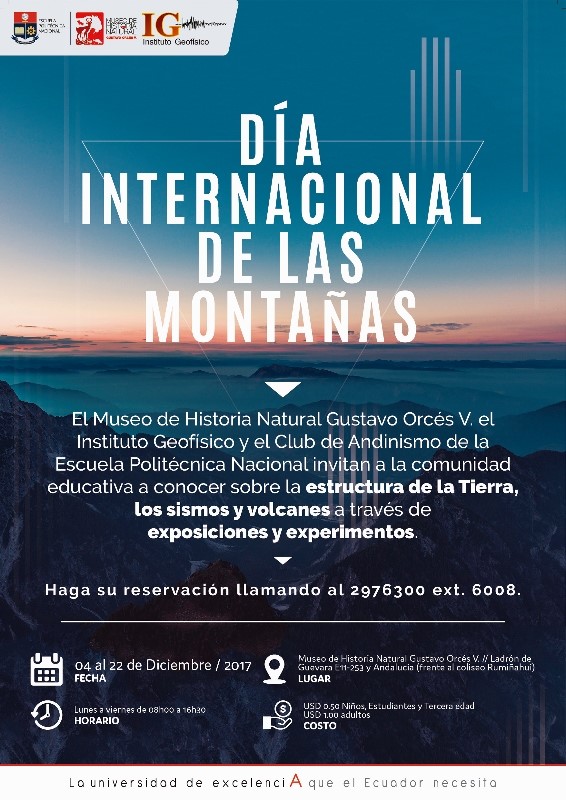MÉXICO, D.F.- Por cada día de exposición a las cenizas y demás elementos liberados por el Popocatépetl, las personas saludables que los inhalen tardarán 30 días para limpiar sus pulmones y vías respiratorias de los contaminantes volcánicos.
El médico integrante de la Sociedad Mexicana de Neumología, Octavio Narváez Porras, expuso que si los habitantes de las faldas del volcán inhalaron durante 12 días estos elementos les llevaría un año depurarse del sílice, cuarzo y manganeso, hallados comúnmente en las exhalaciones del volcán.
Este miércoles se cumplieron 32 días de que el Comité Científico Asesor del Popocatépetl decidiera elevar el nivel de alerta de fase 2 a fase 3 derivado del incremento de emanaciones y tremores volcánicos.
De hecho las constantes exhalaciones elevaron los índices de contaminación en el estado de Puebla, así como también en el Estado de México, el cual tuvo días con concentraciones de incluso 144 puntos Imeca partículas suspendidas fracción respirable PM10, mala calidad del aire del que no había precedente en la región. Incluso la Secretaría de Salud del Estado de México indicó que en la zona suroriente de la entidad aumentaron en 3% las afecciones respiratorias agudas derivadas de la exposición a las cenizas.
-Pulmones, “una esponja”
“El sílice es un vidrio microscópico, imagínese usted que penetra a través de su nariz, cae en las vías respiratorias y se impacta a una velocidad importante, más o menos a 30 kilómetros por hora.
“Si a esa velocidad nos impacta un coche nos va a ocasionar una lesión, entonces imagínese este pequeño cristal microscópico impactándose en nuestras vías respiratorias. Es como si cayera el mítico asteroide en Yucatán”, indicó Octavio Narváez Porras, quien también médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).
Precisó que los pulmones “son como una esponja” que diseñada para expandirse y cerrarse, por lo que con cada lesión pierden su capacidad para cumplir con esta función.
“Diario nos está quemando las vías respiratorias, no podemos decir al volcán que deje de hacerlo y tampoco le podemos decir a la población que deje de respirar, ¿Qué es lo que debemos hacer?
“Efectivamente estar enterados cuándo hay incremento de la liberación de estas sustancias, yo creo que casi a diario hay alguna fumarolita por ahí, creo que con mucha mayor frecuencia que antes estamos teniendo liberación de estas sustancias no hacia el Distrito Federal pero sí hacia las faldas del volcán”, señaló el especialista del INER.
Octavio Narváez Porras quien realizó investigación al finalizar la década del 90 con mil niños que habitaban en las zonas cercanas al Popocatépetl comentó que las personas más propensas a sufrir por los elementos de las exhalaciones son aquellas con asma u otras afecciones respiratorias.
Dijo que ante esto lo recomendable es que durante la caída de ceniza se refugien en sus casas y en caso de salir usen un cubrebocas sencillo, no necesariamente de alta protección y por su puesto no realizar ejercicio al aire libre.
Tanto el sílice, el cuarzo y el manganeso son muy irritantes a las vías respiratorias pero también a las vías aéreas superiores, la mucosa nasal, la mucosa oral y las mucosas oculares, donde inmediatamente desarrollan rinitis, conjuntivitis e incluso estomatitis, refirió Narváez Porras.
Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/elcuerpotardaunmesendesecharcenizavolcanica-1289068.html